| EL
CONTRATO |
A Elisa, vestida
de luto entero, como correspondía, pues venía
de enterrar a su padre en el cementerio del pueblo, le llegó
una anticipada alegría al golpear con la aldaba la
puerta de su casa.
Escuchó ladrar a los perros. Sólo para oírlos,
le venía el propósito de dar golpes y más
golpes. Golpes de quien sabe que lo dejarán entrar
porque la puerta se compadece (más tarde que temprano,
pero se compadece) del mendigo, del vecino insomne, del forastero
perdido en la noche de frío y de tormenta, cuando Zeus
envía un rayo y el trueno empieza a galopar.
|
 |
Siguió golpeando. Era como si la casa ladrara, dispuesta
a clavar sus colmillos y sus alfileres en el desconocido que
se atreviera a meter el polvo o el lodo de la calle en su
recinto.
Con dos vueltas de llaves se introdujo en el interior; una
vez que estuvo adentro empezó a sacarse el luto. Y
el luto fue colgado de un colgadero de seis escarpias, doblado
y guardado en un cajón de la cómoda, arrojado
en una esquina, junto a otros zapatos, y convertido en una
pequeña pelota al caer en la gaveta destinada a las
medias de seda.
Al cerrar y
guardar su abanico en el cajón de un viejo escritorio,
no solamente cerró el despliegue de colores de la bailarina
de flamenco con la mantilla de adelfas y rosas sobre sus hombros,
y el chusco de camisa a lunares que rasgaba una guitarra,
sino que también tuvo la sensación de haber
cerrado todos sus suspiros.
Estaba sola, con sus treinta y nueve años, y aquellos
muebles de porte antiguo que eran su suprema compañía.
Por ejemplo aquel cuadro enorme, de firma borrosa, un poco
inclinado y enfermo de humedad. En él se veía
una casa blancuzca largando humo por la chimenea; un camino
delgado pero impaciente, de tierra roja, parecía invitar
al contemplador de ocasión para que se dejara llevar
por él.
Ah..., dejarse llevar.
Elisa había observado una tarde que una mosca de alas
ligeramente verdosas (la única, la misma de la sala),
la mosca que acostumbraba pasear por las salvillas de oro
y por los candelabros de plata, iba y venía por el
cuadro, por la copa del solitario árbol del paisaje,
por las tejuelas, por el humo azulado, casi lueñe,
de la chimenea, por la firma ilegible del artista, y hasta
por la pieza de madera pintada que hacía de marco,
pero evitaba el camino.
|
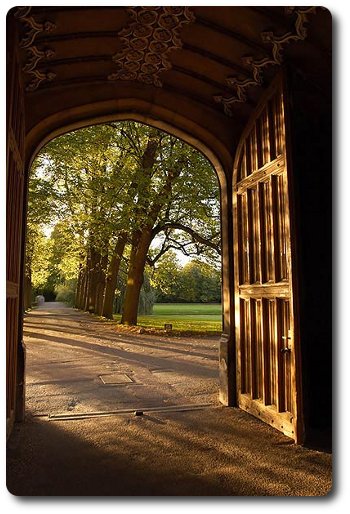 |
El cielo azulino, sí.
El camino de tierra roja, no.
Mas luego, resistiéndose a avanzar, intentando inútilmente
levantar vuelo, luchando con estoicismo contra su destino
de mosca en una vieja aunque valiosa obra de arte, fue por
el camino que llevaba a la oscura puerta de la casa. Y ésta
se la tragó.
El insecto había desaparecido.
Recordó haber contado la historia a su padre. Tomaban
el mate de la mañana en el patio de los azafranes,
y los perros se lamían las patas junto al brasero con
aquella pereza animal que tiene cierto aire de realeza.
|
Algunas chispas de los carbones convertidos en brasas alcanzaban
su rostro, sin embargo, ella no se daba cuenta. Sólo
sabía que estaba contando a su padre la historia de
la mosca, de aquel díptero atrapado y sometido a encierro
por la misteriosa casa de la chimenea y el humo azulado.
Y a medida
que hablaba, que redondeaba las frases, que intentaba buscar
una explicación en torno al misterio, que recuperaba
el aliento y volvía a contar, era como si la mosca
buscara salir de aquel cuadro grande y húmedo por su
boca.
Pero su padre no dijo nada. Sorbía la bombilla lentamente
con una expresión lisa y ausente en la cara. Ella insistió,
y mientras insistía escuchaba su voz tomando lentamente
distancia de ella hasta que se le hacía cada vez más
difícil y más enredado ir tras sus palabras.
Alguna vez nos ha pasado un susto mayúsculo, un hecho
inexplicable, algo que hubiéramos deseado contar al
instante a alguien que nos creyera en el momento. Pero luego,
al contárselo a los demás, al tratar de conservar
en su estado de huevo fresco la historia contra natura que
nos ha tocado vivir, hemos sentido al cascarón rajarse
lentamente y a la yema escurrirse por nuestros dedos, dejándolos
sucios, viscosos, pegajosos.
Quienes nos escuchan, con la incredulidad y la confusión
subidas a sus ojos ante nuestra expresión nerviosa,
nos dejan en estado de vergüenza; caemos en la cuenta
de que nuestros “confidentes” están a un
paso de tratarnos de mentirosos y fabuladores. Finalmente,
muy desorientados, ya ni sabemos si en realidad ocurrió
o no “aquello” que empezamos contando con la voz
inflada de pasión y de entusiasmo, y el rostro rojo,
encendido, iluminado. Y nos damos por vencidos.
La casa y los muebles con cierto aire victoriano le pesaban
a Elisa.
Observó su pierna coja, fruto y castigo de una polio
mal curada. Miró sus viejos zapatos de charol, y así,
en conocimiento de su pobreza, se puso a pensar. Cuánto
pensó dentro de su pobreza.
Se le presentó en la mente la fiambrera vacía.
Observó el cofre sobre la mesa donde solía colocar
las llaves de la casa y algunas monedas de níquel.
¿Habría tal vez algún dinero dentro de
él? La posibilidad de encontrar monedas en esa caja
con cerradura de bronce iluminó sus ojos verdes. Le
vino el recuerdo de haberse levantado la noche anterior, durante
el velorio, para guardar el cofre, temerosa de un robo; lo
tomó, lo abrió, y su vaciedad le cayó
con tristeza polvorienta sobre sus ojos.
Recordó que no había manteca, ni lentejas, ni
arroz, ni sal, ni limones en el árbol del patio. Y
para echar a rodar un castigo sobre la penosa situación,
los perros la observaban fijamente, y ella se sentía
culpable de sus grandes ojos fijos, hasta que no pudo más
y les ordenó que se fueran al fondo a buscar un gato
que no existía, gritando “¡¡¡michi,
michi, michi!!!”.
Ah... Pero le vino a la memoria la figura del escribano Pablo
Álvarez, un hombre flaco, de sombrero muy a propósito
de la elegancia masculina, y de ojeras profundas, que parecía
estar lejos de sus veintinueve años.
Dentro de dos días él vendría a su casa
para quedarse a vivir bajo su techo definitivamente. Y ella
tendría, conforme a las estrictas cláusulas
del contrato, el dinero de la venta de su casa y de sus muebles.
Ocurre a veces, que cuando una mujer solitaria se vuelve anciana,
se ve en la necesidad de ofrecer su vivienda a un extraño,
con ella adentro, hasta que se muera.
La anciana en cuestión guarda el dinero de la venta
para pagar sus gastos, que no son muchos, ciertamente, pues
un guisado de judías sin sal o mandiocas fritas le
caen bien, y las velas de cera son siempre demasiadas para
alguien que se vale cuanto puede de la luz del crepúsculo
para buscar broches, agujas, pinches, estampas religiosas
y cosas perdidas, y el jabón es un lujo aparte porque
la ropa que lleva puesta todavía le dura y le seguirá
durando; además los lavados con jabón echan
a perder las mangas y los puños de las prendas de vestir.
Es común que el comprador de la vivienda aguarde, para
desligarse de una presencia incómoda, indeseable, propensa
a las pústulas y a la tos nocturna, que la vieja muera
pronto, cosa que casi nunca ocurre.
Elisa había vendido al escribano Pablo Álvarez
su casa, sus muebles y de alguna manera, su propia persona,
por una suma importante. El contrato estaba firmado. Hasta
hicieron bromas ácidas.
“¿Quién de los dos morirá primero?”,
dijo Elisa.
Y el escribano le deseó vida eterna, frotándose
la risa con el dedo índice. Era un tic. |
|
Selección de poemas Y relatos de
© Delfina Acosta, cedidos por deferencia de la autora,
para la revista mis Repoelas:
La rosa dura
El contrato
|
|
|
|